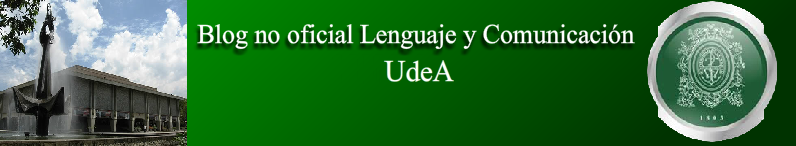Páginas
martes, 14 de diciembre de 2010
viernes, 29 de octubre de 2010
domingo, 10 de octubre de 2010
Derrida: “La estructura, el signo y el juego”. Manifiesto contra el estructuralismo
Derrida: “La
estructura, el signo y el juego”. Manifiesto contra el estructuralismo
 |
| El filósofo y pensador francés Jacques Derrida |
Presentación
y referencia del texto:
Este es
el texto que inauguró la fama de Derrida, al detonar una bomba contra los
paradigmas hegemónicos de la historia de la filosofía. Se trata de una
conferencia pronunciada en el College international de la Universidad Johns
Hopkins (Baltimore) sobre «Los lenguajes críticos y las ciencias del hombre»,
el 21 de octubre de 1966. Traducción de Patricio Peñalver en La escritura y la
diferencia, Anthropos, Barcelona, 1989.
La estructura, el signo y el juego en el discurso
de las ciencias humanas.
Por Jacques
Derrida
“Presenta
más problema interpretar las interpretaciones que interpretar las cosas”.
Montaigne
Quizás se
ha producido en la historia del concepto de estructura algo que se podría
llamar un «acontecimiento» si esta palabra no llevase consigo una carga de
sentido que la exigencia estructural -o estructuralista- tiene precisamente
como función reducir o someter a sospecha. Digamos no obstante un
«acontecimiento» y tomemos esa palabra con precauciones entre comillas. ¿Cuál
sería, pues, ese acontecimiento? Tendría la forma exterior de una ruptura y de
un redoblamiento.
Sería
fácil mostrar que el concepto de estructura e incluso la palabra estructura
tienen la edad de la episteme, es decir, al mismo tiempo de la ciencia y de la
filosofía occidentales, y que hunden sus raíces en el suelo del lenguaje
ordinario, al fondo del cual va la episteme a recogerlas para traerlas hacia sí
en un desplazamiento metafórico. Sin embargo, hasta el acontecimiento al que
quisiera referirme, la estructura, o más bien la estructuralidad de la
estructura, aunque siempre haya estado funcionando, se ha encontrado siempre
neutralizada, reducida: mediante un gesto consistente en darle un centro, en
referirla a un punto de presencia, a un origen fijo. Este centro tenía como
función no sólo la de orientar y equilibrar, organizar la estructura
-efectivamente, no se puede pensar una estructura desorganizada- sino, sobre
todo, la de hacer que el principio de organización de la estructura limitase lo
que podríamos llamar el juego de la estructura. Indudablemente el centro de una
estructura, al orientar y organizar la coherencia del sistema, permite el juego
de los elementos en el interior de la forma total. Y todavía hoy una estructura
privada de todo centro representa lo impensable mismo.
Sin
embargo el centro cierra también el juego que él mismo abre y hace posible. En
cuanto centro, es el punto donde ya no es posible la sustitución de los
contenidos, de los elementos, de los términos. En el centro, la permutación o
la transformación de los elementos (que pueden ser, por otra parte, estructuras
comprendidas en una estructura) está prohibida. Por lo menos ha permanecido
siempre prohibida (y empleo esta expresión a propósito). Así, pues, siempre se
ha pensado que el centro, que por definición es único, constituía dentro de una
estructura justo aquello que, rigiendo la estructura, escapa a la
estructuralidad. Justo por eso, para un pensamiento clásico de la estructura,
del centro puede decirse, paradójicamente, que está dentro de la estructura y
fuera de la estructura. Está en el centro de la totalidad y sin embargo, como
el centro no forma parte de ella, la totalidad tiene su centro en otro lugar.
El centro no es el centro. El concepto de estructura centrada -aunque
representa la coherencia misma, la condición de la episteme como filosofía o
como ciencia- es contradictoriamente coherente. Y como siempre, la coherencia
en la contradicción expresa la fuerza de un deseo. El concepto de estructura
centrada es, efectivamente, el concepto de un juego fundado, constituido a
partir de una inmovilidad fundadora y de una certeza tranquilizadora, que por
su parte se sustrae al juego. A partir de esa certidumbre se puede dominar la
angustia, que surge siempre de una determinada manera de estar implicado en el
juego, de estar cogido en el juego, de existir como estando desde el principio
dentro del juego. A partir, pues, de lo que llamamos centro, y que, como puede
estar igualmente dentro que fuera, recibe indiferentemente los nombres de
origen o de fin, de arkhé o de telos, las repeticiones, las sustituciones, las
transformaciones, las permutaciones quedan siempre cogidas en una historia del
sentido -es decir, una historia sin más- cuyo origen siempre puede despertarse,
o anticipar su fin, en la forma de la presencia. Por esta razón, podría decirse
quizás que el movimiento de toda arqueología, como el de toda escatología, es
cómplice de esa reducción de la estructuralidad de la estructura e intenta
siempre pensar esta última a partir de una presencia plena y fuera de juego.
Si esto
es así, toda la historia del concepto de estructura, antes de la ruptura de la
que hablábamos, debe pensarse como una serie de sustituciones de centro a
centro, un encadenamiento de determinaciones del centro. El centro recibe,
sucesivamente y de una manera regulada, formas o nombres diferentes. La
historia de la metafísica, como la historia de Occidente, sería la historia de
esas metáforas y de esas metonimias. Su forma matriz sería -y se me perdonará
aquí que sea tan poco demostrativo y tan elíptico, pero es para llegar más
rápidamente a mi tema principal- la determinación del ser como presencia en
todos los sentidos de esa palabra. Se podría mostrar que todos los nombres del
fundamento, del principio o del centro han designado siempre lo invariante de
una presencia (eidos, arché, telos, energeia, ousía [esencia, existencia, sustancia,
sujeto], aletheia, trascendentalidad, consciencia, Dios, hombre, etc.).
El
acontecimiento de ruptura, la irrupción a la que aludía yo al principio, se
habría producido, quizás, en que la estructuralidad de la estructura ha tenido
que empezar a ser pensada, es decir, repetida, y por eso decía yo que esta
irrupción era repetición, en todos los sentidos de la palabra. Desde ese
momento ha tenido que pensarse la ley que regía de alguna manera el deseo del
centro en la constitución de la estructura, y el proceso de la significación
que disponía sus desplazamientos y sus sustituciones bajo esta ley de la
presencia central; pero de una presencia central que no ha sido nunca ella
misma, que ya desde siempre ha estado deportada fuera de sí en su sustituto. El
sustituto no sustituye a nada que de alguna manera le haya pre-existido. A
partir de ahí, indudablemente se ha tenido que empezar a pensar que no había
centro, que el centro no podía pensarse en la forma de un ente-presente, que el
centro no tenía lugar natural, que no era un lugar fijo sino una función, una
especie de no-lugar en el que se representaban sustituciones de signos hasta el
infinito. Este es entonces el momento en que el lenguaje invade el campo
problemático universal; este es entonces el momento en que, en ausencia de
centro o de origen, todo se convierte en discurso -a condición de entenderse
acerca de esta palabra-, es decir, un sistema en el que el significado central,
originario o trascendental no está nunca absolutamente presente fuera de un
sistema de diferencias. La ausencia de significado trascendental extiende hasta
el infinito el campo y el juego de la significación.
¿Dónde y
cómo se produce este descentramiento como pensamiento de la estructuralidad de
la estructura? Para designar esta producción, sería algo ingenuo referirse a un
acontecimiento, a una doctrina o al nombre de un autor. Esta producción forma
parte, sin duda, de la totalidad de una época, la nuestra, pero ya desde
siempre empezó a anunciarse y a trabajar. Si se quisiera, sin embargo, a título
indicativo, escoger algunos «nombres propios» y evocar a los autores de los
discursos en los que se ha llegado más cerca de la formulación más radical de
esa producción, sin duda habría que citar la crítica nietzscheana de la metafísica,
de los conceptos de ser y de verdad, que vienen a ser sustituidos por los
conceptos de juego, de interpretación y de signo (de signo sin verdad
presente); la crítica freudiana de la presencia a sí, es decir, de la
consciencia, del sujeto, de la identidad consigo, de la proximidad o de la
propiedad de sí; y, más radicalmente, la destrucción heideggeriana de la
metafísica, de la onto-teología, de la determinación del ser como presencia.
Ahora
bien, todos estos discursos destructores y todos sus análogos están atrapados
en una especie de círculo. Este círculo es completamente peculiar, y describe
la forma de la relación entre la historia de la metafísica y la destrucción de
la historia de la metafísica: no tiene ningún sentido prescindir de los conceptos
de la metafísica para hacer estremecer a la metafísica; no disponemos de ningún
lenguaje -de ninguna sintaxis y de ningún léxico- que sea ajeno a esta
historia; no podemos enunciar ninguna proposición destructiva que no haya
tenido ya que deslizarse en la forma, en la lógica y los postulados implícitos
de aquello mismo que aquélla querría cuestionar. Por tomar un ejemplo entre
tantos otros: es con la ayuda del concepto de signo como se hace estremecer la
metafísica de la presencia. Pero a partir del momento en que lo que se pretende
mostrar así es, como acabo de sugerir, que no había significado trascendental o
privilegiado, y que el campo o el juego de significación no tenía ya, a partir
de ahí, límite alguno, habría que -pero es justo eso lo que no se puede hacer-
rechazar incluso el concepto y la palabra signo. Pues la significación «signo»
se ha comprendido y determinado siempre, en su sentido, como signo-de,
significante que remite a un significado, significante diferente de su
significado. Si se borra la diferencia radical entre significante y
significado, es la palabra misma «significante» la que habría que abandonar
como concepto metafísico. Cuando Lévi Strauss dice en el prefacio a Lo crudo y
lo cocido que ha «pretendido trascender la oposición de lo sensible y lo
inteligible situándose de entrada en el plano de los signos», la necesidad, la
fuerza y la legitimidad de su gesto no pueden hacernos olvidar que el concepto
de signo no puede por sí mismo superar esa oposición de lo sensible y lo inteligible.
Está determinado por esa oposición: de parte a parte y a través de la totalidad
de su historia.
El
concepto de signo sólo ha podido vivir de esa oposición y de su sistema. Pero
no podemos deshacernos del concepto de signo, no podemos renunciar a esta
complicidad metafísica sin renunciar al mismo tiempo al trabajo crítico que
dirigimos contra ella, sin correr el riesgo de borrar la diferencia dentro de
la identidad consigo mismo de un significado que reduce en sí su significante
o, lo que es lo mismo, expulsando a éste simplemente fuera de sí. Pues hay dos
maneras heterogéneas de borrar la diferencia entre el significante y el
significado: una, la clásica, consiste en reducir o en derivar el significante,
es decir, finalmente en someter el signo al pensamiento; otra, la que dirigimos
aquí contra la anterior, consiste en poner en cuestión el sistema en el que
funcionaba la reducción anterior: y en primer lugar, la oposición de lo
sensible y lo inteligible. Pues la paradoja está en que la reducción metafísica
del signo tenía necesidad de la oposición que ella misma reducía. La oposición
forma sistema con la reducción. Y lo que decimos aquí sobre el signo puede
extenderse a todos los conceptos y a todas las frases de la metafísica, en
particular al discurso sobre la «estructura». Pero hay muchas maneras de estar
atrapados en este círculo.
Son todas
más o menos ingenuas, más o menos empíricas, más o menos sistemáticas, están
más o menos cerca de la formulación o incluso la formalización de ese círculo.
Son esas diferencias las que explican la multiplicidad de los discursos
destructores y el desacuerdo entre quienes los sostienen. Es en los conceptos
heredados de la metafísica donde, por ejemplo, han operado Nietzsche, Freud y
Heidegger. Ahora bien, como estos conceptos no son elementos, no son átomos,
como están cogidos en una sintaxis y un sistema, cada préstamo concreto
arrastra hacia él toda la metafísica. Es eso lo que permite, entonces, a esos
destructores destruirse recíprocamente, por ejemplo, a Heidegger, considerar a
Nietzsche, con tanta lucidez y rigor como mala fe y desconocimiento, como el
último metafísico, el último «platónico». Podría uno dedicarse a ese tipo de
ejercicio a propósito del propio Heidegger, de Freud o de algunos otros. Y actualmente
ningún ejercicio está más difundido.
¿Qué pasa
ahora con ese esquema formal, cuando nos volvemos hacia lo que se llama las
«ciencias humanas»? Una entre ellas ocupa quizás aquí un lugar privilegiado. Es
la etnología. Puede considerarse, efectivamente, que la etnología sólo ha
podido nacer como ciencia en el momento en que ha podido efectuarse un
descentramiento: en el momento en que la cultura europea -y por consiguiente la
historia de la metafísica y de sus conceptos- ha sido dislocada, expulsada de
su lugar, teniendo entonces que dejar de considerarse como cultura de
referencia. Ese momento no es en primer lugar un momento del discurso
filosófico o científico, es también un momento político, económico, técnico,
etc. Se puede decir con toda seguridad que no hay nada fortuito en el hecho de
que la crítica del etnocentrismo, condición de la etnología, sea
sistemáticamente e históricamente contemporánea de la destrucción de la
historia de la metafísica. Ambas pertenecen a una sola y misma época.
Ahora
bien, la etnología -como toda ciencia- se produce en el elemento del discurso.
Y aquélla es en primer lugar una ciencia europea, que utiliza, aunque sea a
regañadientes, los conceptos de la tradición. Por consiguiente, lo quiera o no,
y eso no depende de una decisión del etnólogo, éste acoge en su discurso las
premisas del etnocentrismo en el momento mismo en que lo denuncia. Esta
necesidad es irreductible, no es una contingencia histórica; habría que meditar
sobre todas sus implicaciones. Pero si nadie puede escapar a esa necesidad, si
nadie es, pues, responsable de ceder a ella, por poco que sea, eso no quiere
decir que todas las maneras de ceder a ella tengan la misma pertinencia. La
cualidad y la fecundidad de un discurso se miden quizás por el rigor crítico
con el que se piense esa relación con la historia de la metafísica y con los
conceptos heredados. De lo que ahí se trata es de una relación crítica con el
lenguaje de las ciencias humanas y de una responsabilidad crítica del discurso.
Se trata
de plantear expresamente y sistemáticamente el problema del estatuto de un
discurso que toma de una herencia los recursos necesarios para la
desconstrucción de esa herencia misma. Problemas de economía y de estrategia.
Si ahora
consideramos a título de ejemplo los textos de Claude Lévi-Strauss, no es sólo
por el privilegio que actualmente se le atribuye a la etnología entre las
ciencias humanas, ni siquiera porque se trate de un pensamiento que pesa
fuertemente en la coyuntura teórica contemporánea. Es sobre todo porque en el
trabajo de Lévi-Strauss se ha declarado una cierta elección, y se ha elaborado
una cierta doctrina de manera, precisamente, más o menos explícita, en cuanto a
esa crítica del lenguaje y en cuanto a ese lenguaje crítico en las ciencias
humanas.
Para
seguir ese movimiento en el texto de Lévi-Strauss, escogemos, como un hilo
conductor entre otros, la oposición naturaleza-cultura. Pese a todas sus
renovaciones y sus disfraces, esa oposición es congénita de la filosofía. Es
incluso más antigua que Platón. Tiene por lo menos la edad de la sofística. A
partir de la oposición physis/nomos, physis/téchne, aquélla ha sido traída
hasta nosotros a través de toda una cadena histórica que opone la «naturaleza»
a la ley, a la institución, al arte, a la técnica, pero también a la libertad,
a lo arbitrario, a la historia, a la sociedad, al espíritu, etc. Ahora bien,
desde el inicio de su investigación y desde su primer libro (Las estructuras
elementales del parentesco) Lévi-Strauss ha experimentado al mismo tiempo la
necesidad de utilizar esa oposición y la imposibilidad de prestarle crédito. En
Las estructuras… parte de este axioma o de esta definición: pertenece a la
naturaleza lo que es universal y espontáneo, y que no depende de ninguna
cultura particular ni de ninguna norma determinada.
Pertenece
en cambio a la cultura lo que depende de un sistema de normas que regulan la
sociedad y que pueden, en consecuencia, variar de una estructura social a otra.
Estas dos definiciones son de tipo tradicional. Ahora bien, desde las primeras
páginas de Las estructuras, Lévi-Strauss, que ha empezado prestando crédito a
esos conceptos, se encuentra con lo que llama un escándalo, es decir, algo que
no tolera ya la oposición naturaleza-cultura tal como ha sido recibida, y que
parece requerir a la vez los predicados de la naturaleza y los de la cultura.
Este escándalo es la prohibición del incesto. La prohibición del incesto es
universal; en ese sentido se la podría llamar natural; -pero es también una
prohibición, un sistema de normas y de proscripciones- y en ese sentido se la
podría llamar cultural. «Supongamos, pues, que todo lo que es universal en el
hombre depende del orden de la naturaleza y se caracteriza por la
espontaneidad, que todo lo que está sometido a una norma pertenece a la cultura
y presenta los atributos de lo relativo y lo particular. Nos vemos entonces
confrontados con un hecho o más bien con un conjunto de hechos que, a la luz de
las definiciones anteriores, no distan mucho de aparecer como un escándalo:
pues la prohibición del incesto presenta, sin el menor equívoco, e
indisolublemente reunidos, los dos caracteres en los que hemos reconocido los
atributos contradictorios de dos órdenes excluyentes: aquella prohibición
constituye una regla, pero una regla que, caso único entre todas las reglas
sociales, posee al mismo tiempo un carácter de universalidad» (p. 9).
Evidentemente
sólo hay escándalo en el interior de un sistema de conceptos que preste crédito
a la diferencia entre naturaleza y cultura. Al iniciar su obra con el factum de
la prohibición del incesto, Lévi-Strauss se instala, pues, en el punto en que
esa diferencia, que se ha dado siempre por obvia, se encuentra borrada o puesta
en cuestión. Pues desde el momento en que la prohibición del incesto no se deja
ya pensar dentro de la oposición naturaleza/cultura, ya no se puede decir que
sea un hecho escandaloso, un núcleo de opacidad en el interior de una red de
significaciones transparentes; no es un escándalo con que uno se encuentre, o en
el que se caiga dentro del campo de los conceptos tradicionales; es lo que
escapa a esos conceptos y ciertamente los precede y probablemente como su
condición de posibilidad. Se podría decir quizás que toda la conceptualidad
filosófica que forma sistema con la oposición naturaleza/cultura se ha hecho
para dejar en lo impensado lo que la hace posible, a saber, el origen de la
prohibición del incesto.
Evoco
demasiado rápidamente este ejemplo, que es sólo un ejemplo entre tantos otros,
pero que permite ya poner de manifiesto que el lenguaje lleva en sí mismo la
necesidad de su propia crítica. Ahora bien, esta crítica puede llevarse a cabo
de acuerdo con dos vías y dos «estilos». En el momento en que se hacen sentir
los límites de la oposición naturaleza/cultura, se puede querer someter a
cuestión sistemática y rigurosamente la historia de estos conceptos. Es un
primer gesto. Un cuestionamiento de ese tipo, sistemático e histórico, no sería
ni un gesto filológico ni un gesto filosófico en el sentido clásico de estas
palabras.
Inquietarse
por los conceptos fundadores de toda la historia de 1a filosofía,
des-constituirlos, no es hacer profesión de filólogo o de historiador clásico
de la filosofía. Es, sin duda, y a pesar de las apariencias, la manera más
audaz de esbozar un paso fuera de la filosofía. La salida «fuera de la
filosofía» es mucho más difícil de pensar de lo que generalmente imaginan
aquellos que creen haberla llevado a cabo desde hace tiempo con una elegante
desenvoltura, y que en general están hundidos en la metafísica por todo el
cuerpo del discurso que pretenden haber desprendido de ella.
La otra
elección -y creo que es la que corresponde más al estilo de Lévi-Strauss-
consistiría, para evitar lo que pudiera tener de esterilizante el primer gesto,
dentro del orden del descubrimiento empírico, en conservar, denunciando aquí y
allá sus límites, todos esos viejos conceptos: como instrumentos que pueden
servir todavía. No se les presta ya ningún valor de verdad, ni ninguna
significación rigurosa, se estaría dispuesto a abandonarlos ocasionalmente si
parecen más cómodos otros instrumentos. Mientras tanto, se explota su eficacia
relativa y se los utiliza para destruir la antigua máquina a la que aquellos
pertenecen y de la que ellos mismos son piezas. Es así como se critica el
lenguaje de las ciencias humanas. Lévi-Strauss piensa así poder separar el
método de la verdad, los instrumentos del método y las significaciones
objetivas enfocadas por medio de éste. Casi se podría decir que esa es la
primera afirmación de Lévi-Strauss; en todo caso, son las primeras palabras de
Las estructuras …: «Se empieza a comprender que la distinción entre estado de
naturaleza y estado de sociedad (hoy preferiríamos decir: estado de naturaleza
y estado de cultura), a falta de una significación histórica aceptable,
presenta un valor que justifica plenamente su utilización por parte de la
sociología moderna, como un instrumento de método».
Lévi
Strauss se mantendrá siempre fiel a esa doble intención: conservar como instrumento
aquello cuyo valor de verdad critica.
Por una
parte, efectivamente, seguirá discutiendo el valor de la oposición
naturaleza/cultura. Más de trece años después de Las estructuras…, El
pensamiento salvaje se hace eco fielmente del texto que acabo de leer: «La
oposición entre naturaleza y cultura, en la que hemos insistido en otro tiempo,
nos parece hoy que ofrece sobre todo un valor metodológico». Y este valor
metodológico no está afectado por el no-valor ontológico, cabría decir si no se
desconfiase aquí de esa noción: «No bastaría con haber reabsorbido unas
humanidades particulares en una humanidad general; esta primera empresa es el
punto de partida de otras… que incumben a las ciencias exactas y naturales:
reintegrar la cultura en la naturaleza, y finalmente, la vida en el conjunto de
sus condiciones físico-químicas» (p. 327).
Por otra
parte, siempre en El pensamiento salvaje, presenta Lévi-Strauss bajo el nombre
de «bricolage» lo que se podría llamar el discurso de este método. El
«bricoleur» es aquel que utiliza «los medios de a bordo», es decir, los
instrumentos que encuentra a su disposición alrededor suyo, que están ya ahí,
que no habían sido concebidos especialmente con vistas a la operación para la
que se hace que sirvan, y a la que se los intenta adaptar por medio de tanteos,
no dudando en cambiarlos cada vez que parezca necesario hacerlo, o en ensayar
con varios a la vez, incluso si su origen y su forma son heterogéneos, etc.
Hay, pues, una crítica del lenguaje en la forma del «bricolage» e incluso se ha
podido decir que el «bricolage» era el lenguaje crítico mismo, singularmente el
de la crítica literaria: pienso aquí en el texto de G. Genette, Estructuralismo
y crítica literaria, publicado en homenaje a Lévi-Strauss en L’Arc, y donde se
dice que el análisis del «bricolage» podía «ser aplicado casi palabra por
palabra» a la crítica, y más especialmente a «la crítica literaria» (Recogido
en Figures, ed. du Seuil, p. 145).
Si se
llama «bricolage» a la necesidad de tomar prestados los propios conceptos del
texto de una herencia más o menos coherente o arruinada, se debe decir que todo
discurso es «bricoleur». E1 ingeniero, que Lévi Strauss opone al «bricoleur»,
tendría, por su parte, que construir la totalidad de su lenguaje, sintaxis y
léxico. En ese sentido el ingeniero es un mito: un sujeto que sería el origen
absoluto de su propio discurso y que lo construiría «en todas sus piezas» sería
el creador del verbo, el verbo mismo. La idea de un ingeniero que hubiese roto
con todo «bricolage» es, pues, una idea teológica; y como Lévi Strauss nos dice
en otro lugar que el «bricolage» es mitopoético, todo permite apostar que el
ingeniero es un mito producido por el «bricoleur». Desde el momento en que se
deja de creer en un ingeniero de ese tipo y en un discurso que rompa con la
recepción histórica, desde el momento en que se admite que todo discurso finito
está sujeto a un cierto «bricolage», entonces, es la idea misma de «bricolage»
la que se ve amenazada, se descompone la diferencia dentro de la que aquélla
adquiría sentido. Lo cual hace que se ponga de manifiesto el segundo hilo que
tendría que guiarnos dentro de lo que aquí se está tramando.
La
actividad del «bricolage», Lévi-Strauss la describe no sólo como actividad
intelectual sino como actividad mitopoética. Se puede leer en El pensamiento
salvaje (p. 26): «Del mismo modo que el “bricolage” en el orden técnico, la
reflexión mítica puede alcanzar, en el orden intelectual, resultados brillantes
e imprevistos. Recíprocamente, se ha advertido con frecuencia el carácter
mitopoético del “bricolage”».
Ahora
bien, el notable esfuerzo de Lévi-Strauss no está sólo en proponer,
especialmente en sus investigaciones más actuales, una ciencia estructural de
los mitos y de la actividad mitológica. Su esfuerzo se manifiesta también, y yo
diría casi que en primer lugar, en el estatuto que le atribuye entonces a su
propio discurso sobre los mitos, a lo que llama él sus «mitológicas». Es el
momento en que el mito reflexiona sobre sí y se critica a sí mismo. Y ese
momento, ese período crítico interesa evidentemente a todos los lenguajes que
se distribuyen el campo de las ciencias humanas. ¿Qué dice Lévi-Strauss de sus
«mitológicas»? Aquí es donde vuelve a encontrarse la virtud mitopoética del
«bricolage». En efecto, lo que se muestra más seductor en esta búsqueda crítica
de un nuevo estatuto del discurso es el abandono declarado de toda referencia a
un centro, a un sujeto, a una referencia privilegiada, a un origen o a una
arquía absoluta. Se podría seguir el tema de ese descentramiento a través de
toda la Obertura de su último libro sobre Lo crudo y lo cocido. Me limito a
señalar ahí algunos puntos.
1. En
primer lugar, Lévi-Strauss reconoce que el mito bororo que utiliza aquí como
«mito de referencia» no merece ese nombre ni ese tratamiento, que esa es una
apelación engañosa y una práctica abusiva. Ese mito no merece, al igual que
ningún otro, su privilegio referencial: «De hecho, el mito bororo, que de ahora
en adelante será designado con el nombre de “mito de referencia”, no es, como
vamos a intentar mostrar, nada más que una transformación, impulsada con más o
menos fuerza, de otros mitos que provienen o de la misma sociedad o de
sociedades próximas o alejadas. En consecuencia, hubiera sido legítimo escoger
como punto de partida cualquier otro representante del grupo. El interés del
mito de referencia no depende, desde este punto de vista, de su carácter
típico, sino más bien de su posición irregular en el seno de un grupo» (página
10).
2. No hay
unidad o fuente absoluta del mito. El foco o la fuente son siempre sombras o
virtualidades inaprehensibles, inactualizables y, en primer término,
inexistentes. Todo empieza con la estructura, la configuración o la relación.
El discurso sobre esa estructura a-céntrica que es el mito no puede tener a su
vez él mismo ni sujeto ni centro absolutos. Para no dejar escapar la forma y el
movimiento del mito, tiene que evitar esa violencia que consistiría en centrar
un lenguaje que describe una estructura a-céntrica. Así pues, hay que renunciar
aquí al discurso científico o filosófico, a la episteme, que tiene como
exigencia absoluta, que es la exigencia absoluta de remontarse a la fuente, al
centro, al fundamento, al principio, etc. En contraposición al discurso
epistémico, el discurso estructural sobre los mitos, el discurso mito-lógico
debe ser él mismo mitomorfo. Debe tener la forma de aquello de lo que habla. Es
eso lo que dice Lévi-Strauss en Lo crudo y lo cocido, del que quisiera ahora
leer una extensa y hermosa página:
«Efectivamente,
el estudio de los mitos plantea un problema metodológico por la circunstancia
de no poder conformarse al principio cartesiano de dividir la dificultad en
tantas partes cuantas se requiera para resolverla. No existe, en el análisis
mítico, un verdadero término, no existe unidad secreta alguna que se pueda
aprehender al cabo del trabajo de descomposición. Los temas se desdoblan hasta
el infinito. Cuando cree uno que los ha desenredado unos de otros y que los
mantiene separados, es sólo para constatar que vuelven a soldarse, en respuesta
a solicitaciones de afinidades imprevistas. Por consiguiente, la unidad del
mito es sólo tendencial y proyectiva, no refleja nunca un estado o un momento
del mito. Fenómeno imaginario implicado por el esfuerzo de interpretación, su
papel es el de dar una forma sintética al mito, e impedir que se disuelva en la
confusión de los contrarios. Se podría decir, pues, que la ciencia de los mitos
es una anaclástica, tomando este antiguo término en el sentido amplio
autorizado por la etimología, y que admite en su definición el estudio de los
rayos reflejados junto con el de los rayos rotos.
Pero, a
diferencia de la reflexión filosófica, que pretende remontarse hasta su fuente,
las reflexiones de las que se trata aquí conciernen a rayos privados de
cualquier foco que no sea virtual… Al querer imitar el movimiento espontáneo
del pensamiento mítico, nuestra empresa, también ella demasiado breve y
demasiado larga, ha debido plegarse a sus exigencias y respetar su ritmo. Así,
este libro sobre los mitos es, a su manera, un mito.» Afirmación que se repite
un poco más adelante (p. 20): «Como los mitos mismos, por su parte descansan en
códigos de segundo orden (dado que los códigos de primer orden son aquellos en
los que consiste el lenguaje), este libro ofrecería entonces el esbozo de un
código de tercer orden, destinado a asegurar la traducibilidad recíproca de
varios mitos. Por ese motivo no sería equivocado considerarlo un mito: de
alguna manera, el mito de la mitología». Es por medio de esa ausencia de todo
centro real y fijo del discurso mítico o mitológico como se justificaría el
modelo musical que ha escogido Lévi-Strauss para la composición de su libro. La
ausencia de centro es aquí la ausencia de sujeto y la ausencia de autor: «El
mito y la obra musical aparecen así como directores de orquesta cuyos oyentes
son los silenciosos ejecutantes. Si se pregunta dónde se encuentra el foco real
de la obra, habrá que responder que su determinación es imposible. La música y
la mitología confrontan al hombre con objetos virtuales, de los que tan sólo su
sombra es actual… los mitos no tienen autores… » (p. 25). Es, pues, aquí donde
el «bricolage» etnográfico asume deliberadamente su función mitopoética.
Pero al
mismo tiempo, aquél hace aparecer como mitológico, es decir, como una ilusión histórica,
la exigencia filosófica o epistemológica del centro. Sin embargo, aunque se
admita la necesidad del gesto de Lévi-Strauss, sus riesgos no pueden ignorarse.
Si la mito-lógica es mito-mórfica, ¿vienen a resultar lo mismo todos los
discursos sobre los mitos? ¿Habrá que abandonar toda exigencia epistemológica
que permita distinguir entre diversas calidades de discursos acerca del mito?
Cuestión clásica, pero inevitable. A eso no se puede responder -y creo que
Lévi-Strauss no responde a eso- hasta que no se haya planteado expresamente el
problema de las relaciones entre el filosofema o el teorema por una parte, y el
mitema o el mito-poema por otra. Lo cual no es un asunto menor. Si no se
plantea expresamente ese problema, nos condenamos a transformar la pretendida
transgresión de la filosofía en una falta desapercibida en el interior del
campo filosófico. El empirismo sería el género del que estas faltas
continuarían siendo las especies. Los conceptos trans-filosóficos se
transformarían en ingenuidades filosóficas. Podría mostrarse este riesgo en
muchos ejemplos, en los conceptos de signo, de historia, de verdad, etc. Lo que
quiero subrayar es sólo que el paso más allá de la filosofía no consiste en
pasar la página de la filosofía (lo cual equivale en casi todos los casos a
filosofar mal), sino en continuar leyendo de una cierta manera a los filósofos.
El riesgo del que hablo lo asume siempre Lévi-Strauss, y es ese el precio mismo
de su esfuerzo. He dicho que el empirismo era la forma matricial de todas las
faltas que amenazan a un discurso que sigue pretendiéndose científico,
particularmente en Lévi-Strauss. Ahora bien, si se quisiese plantear a fondo el
problema del empirismo y del «bricolage», se abocaría sin duda muy rápidamente
a proposiciones absolutamente contradictorias en cuanto al estatuto del
discurso en la etnología estructural.
Por una
parte, el estructuralismo se ofrece, justificadamente, como la crítica misma
del empirismo. Pero al mismo tiempo no hay libro o estudio de Lévi-Strauss que
no se proponga como un ensayo empírico que otras informaciones podrán en
cualquier caso llegar a completar o a refutar. Los esquemas estructurales se
proponen siempre como hipótesis que proceden de una cantidad finita de
información y a las que se somete a la prueba de la experiencia. Numerosos
textos podrían demostrar este doble postulado. Volvámonos de nuevo hacia la
Obertura en Lo crudo y lo cocido, donde aparece realmente que si ese postulado
es doble es porque se trata aquí de un lenguaje sobre el lenguaje. «Las
críticas que nos reprochasen no haber procedido a un inventario exhaustivo de
los mitos sudamericanos antes de analizarlos, cometerían un grave contrasentido
acerca de la naturaleza y el papel de estos documentos. El conjunto de los
mitos de una población pertenece al orden del discurso.
A menos
que la población se extinga físicamente o moralmente, este conjunto no es nunca
un conjunto cerrado. Valdría lo mismo, pues, reprocharle a un lingüista que
escriba la gramática de una lengua sin haber registrado la totalidad de los
actos de habla que se han pronunciado desde que existe esa lengua, y sin
conocer los intercambios verbales que tendrán lugar durante el tiempo en que
aquélla exista. La experiencia prueba que un número irrisorio de frases… le permite
al lingüista elaborar una gramática de la lengua que estudia. E incluso una
gramática parcial, o un esbozo de gramática, representan adquisiciones
preciosas si se trata de lenguas desconocidas. La sintaxis, para manifestarse,
no espera a que haya podido inventariarse una serie teóricamente ilimitada de
acontecimientos, puesto que aquélla consiste en el cuerpo de reglas que
presiden el engendramiento de esos acontecimientos. Ahora bien, es realmente de
una sintaxis de la mitología sudamericana de lo que hemos pretendido hacer el
esbozo. Si nuevos textos llegan a enriquecer el discurso mítico, esa será la
ocasión para controlar o modificar la manera como se han formulado ciertas
leyes gramaticales, para renunciar a algunas de ellas, y para descubrir otras nuevas.
Pero en ningún caso se nos podrá oponer la exigencia de un discurso mítico
total. Pues se acaba de ver que esa exigencia no tiene sentido» (pp. 15 y 16).
A la totalización se la define, pues, tan pronto como inútil, tan pronto como
imposible.
Eso
depende, sin duda, de que hay dos maneras de pensar el límite de la
totalización. Y, una vez más, yo diría que esas dos determinaciones coexisten
de manera no-expresa en el discurso de Lévi Strauss. La totalización puede
juzgarse imposible en el sentido clásico: se evoca entonces el esfuerzo
empírico de un sujeto o de un discurso finito que se sofoca en vano en pos de
una riqueza infinita que no podrá dominar jamás. Hay demasiadas cosas, y más de
lo que puede decirse. Pero se puede determinar de otra manera la
no-totalización: no ya bajo el concepto de finitud como asignación a la
empiricidad sino bajo el concepto de juego. Si la totalización ya no tiene
entonces sentido, no es porque la infinitud de un campo no pueda cubrirse por
medio de una mirada o de un discurso finitos, sino porque la naturaleza del
campo —a saber, el lenguaje, y un lenguaje finito— excluye la totalización:
este campo es, en efecto, el de un juego, es decir, de sustituciones infinitas
en la clausura de un conjunto finito. Ese campo tan sólo permite tales
sustituciones infinitas porque es finito, es decir, porque en lugar de ser un
campo inagotable, como en la hipótesis clásica, en lugar de ser demasiado
grande, le falta algo, a saber, un centro que detenga y funde el juego de las
sustituciones.
Se podría
decir, sirviéndose rigurosamente de esa palabra cuya significación escandalosa
se borra siempre en francés, que ese movimiento del juego, permitido por la
falta, por la ausencia de centro o de origen, es el movimiento de la suplementariedad.
No se puede determinar el centro y agotar la totalización puesto que el signo
que reemplaza al centro, que lo suple, que ocupa su lugar en su ausencia, ese
signo se añade, viene por añadidura, como suplemento. El movimiento de la
significación añade algo, es lo que hace que haya siempre «más», pero esa
adición es flotante porque viene a ejercer una función vicaria, a suplir una
falta por el lado del significado. Aunque Lévi-Strauss no se sirve de la
palabra suplementario subrayando como yo hago aquí las dos direcciones de
sentido que en ella se conjuntan de forma extraña, no es casual que se sirva
por dos veces de esa palabra en su Introducción a la obra de Mauss, en el
momento en que habla de la «sobreabundancia de significante con respecto a los
significados sobre los que aquélla puede establecerse»: «En su esfuerzo por
comprender el mundo, el hombre dispone, pues, siempre, de un exceso de
significación (que reparte entre las cosas según leyes del pensamiento
simbólico que corresponde estudiar a los etnólogos y a los lingüistas). Esta
distribución de una ración suplementaria —si cabe expresarse así— es
absolutamente necesaria para que, en conjunto, el significante disponible y el
significado señalado se mantengan entre ellos en la relación de complementariedad
que es la condición misma del pensamiento simbólico». (Sin duda podría
mostrarse que esta ración suplementaria de significación es el origen de la
ratio misma.)
La
palabra reaparece un poco más adelante, después de que Lévi-Strauss haya hablado
de «ese significante flotante que es la servidumbre de todo pensamiento
finito»: «En otros términos, e inspirándonos en el precepto de Mauss de que
todos los fenómenos sociales pueden asimilarse al lenguaje, vemos en el mana,
el wakan , el oranda, y otras nociones del mismo tipo, la expresión consciente
de una función semántica, cuyo papel es permitir el ejercicio del pensamiento
simbólico a pesar de la contradicción propia de éste. Así se explican las
antinomias aparentemente insolubles, ligadas a esa noción… Fuerza y acción,
cualidad y estado, sustantivo y adjetivo y verbo a la vez; abstracta y
concreta, omnipresente y localizada. Y efectivamente, el mana es todo eso a la
vez; pero precisamente, ¿no será, justo porque no es nada de todo eso, una simple
forma o, más exactamente, símbolo en estado puro, capaz, en consecuencia, de
cargarse de cualquier contenido simbólico? En ese sistema de símbolos que
constituye toda cosmología, aquél sería simplemente un valor simbólico cero, es
decir, un signo que marca la necesidad de un contenido simbólico suplementario
[el subrayado es nuestro] sobre aquel que soporta ya el significado, pero que
puede ser un valor cualquiera con la condición de que siga formando parte de la
reserva disponible y que no sea, como dicen los fonólogos, un término de
grupo». (Nota: «Los lingüistas han llegado ya a formular hipótesis de ese tipo.
Así: “Un fonema cero se opone a todos los demás fonemas del francés en que no
comporta ningún carácter diferencial y ningún valor fonético constante. Pero en
cambio el fonema cero tiene como función propia oponerse a la ausencia de
fonema” (Jakobson y Lotz). Casi podría decirse de modo semejante, y
esquematizando la concepción que se ha propuesto aquí, que la función de las
nociones de tipo mana es oponerse a la ausencia de significación sin comportar
por sí misma ninguna significación particular».)
La
sobreabundancia del significante, su carácter suplementario, depende, pues, de
una finitud, es decir, de una falta que debe ser suplida.
Se comprende
entonces por qué el concepto de juego es importante en Lévi-Strauss. Las
referencias a todo tipo de juego, especialmente en la ruleta, son muy
frecuentes, en particular en sus Conversaciones, Raza e historia, El
pensamiento salvaje . Pero esa referencia al juego se encuentra siempre
condicionada por una tensión.
Tensión
con la historia, en primer lugar. Problema clásico, y en torno al cual se han
ejercitado las objeciones. Indicaré sólo lo que me parece que es la formalidad
del problema: al reducir la historia, Lévi-Strauss ha hecho justicia con un
concepto que ha sido siempre cómplice de una metafísica teleológica y
escatológica, es decir, paradójicamente, de esa filosofía de la presencia a la
que se ha creído poder oponer la historia. La temática de la historicidad,
aunque parece que se ha introducido bastante tarde en la filosofía, ha sido
requerida en ésta siempre por medio de la determinación del ser como presencia.
Con o sin
etimología, y a pesar del antagonismo clásico que opone esas significaciones en
todo el pensamiento clásico, se podría mostrar que el concepto de episteme ha
reclamado siempre el de historia, en la medida en que la historia es siempre la
unidad de un devenir, como tradición de la verdad o desarrollo de la ciencia
orientado hacia la apropiación de la verdad en la presencia y en la presencia a
sí, hacia el saber en la consciencia de sí. La historia se ha pensado siempre
como el movimiento de una reasunción de la historia, como derivación entre dos
presencias. Pero si bien es legítimo sospechar de ese concepto de historia, al
reducirlo sin plantear expresamente el problema que estoy señalando aquí, se
corre el riesgo de recaer en un ahistoricismo de forma clásica, es decir, en un
momento determinado de la historia de la metafísica. Tal me parece que es la
formalidad algebraica del problema.
Más
concretamente, en el trabajo de Lévi-Strauss, hay que reconocer que el respeto
de la estructuralidad, de la originalidad interna de la estructura, obliga a
neutralizar el tiempo y la historia. Por ejemplo, la aparición de una nueva
estructura, de un sistema original, se produce siempre -y es esa la condición
misma de su especificidad estructural- por medio de una ruptura con su pasado,
su origen y su causa. Así, no se puede describir la propiedad de la
organización estructural a no ser dejando de tener en cuenta, en el momento
mismo de esa descripción, sus condiciones pasadas: omitiendo plantear el
problema del paso de una estructura a otra, poniendo entre paréntesis la
historia. En ese momento «estructuralista», los conceptos de azar y de
discontinuidad son indispensables. Y de hecho Lévi-Strauss apela frecuentemente
a ellos, como por ejemplo para esa estructura de las estructuras que es el
lenguaje, del que se dice en la Introducción a la obra de Mauss que «sólo ha
podido nacer todo de una vez»:
«Cualesquiera
que hayan sido el momento y las circunstancias de su aparición en la escala de
la vida animal, el lenguaje sólo ha podido nacer todo de una vez. Las cosas no
han podido ponerse a significar progresivamente. A continuación de una
transformación cuyo estudio no depende de las ciencias sociales, sino de la
biología y de la psicología, se ha efectuado un paso desde un estado en que
nada tenía un sentido a otro en que todo lo poseía». Lo cual no le impide a
Lévi-Strauss reconocer la lentitud, la maduración, la labor continua de las
transformaciones fácticas, la historia (por ejemplo en Raza e historia). Pero,
de acuerdo con un gesto que fue también el de Rousseau o de Husserl, debe
«apartar todos los hechos» en el momento en que pretende volver a aprehender la
especificidad esencial de una estructura. Al igual que Rousseau, tiene que
pensar siempre el origen de una estructura nueva sobre la base del modelo de la
catástrofe -trastorno de la naturaleza en la naturaleza, interrupción natural
del encadenamiento natural, separación de la naturaleza.
Tensión
del juego con la historia, tensión también del juego con la presencia. El juego
es el rompimiento de la presencia. La presencia de un elemento es siempre una
referencia significante y sustitutiva inscrita en un sistema de diferencias y
el movimiento de una cadena. El juego es siempre juego de ausencia y de
presencia, pero si se lo quiere pensar radicalmente, hay que pensarlo antes de
la alternativa de la presencia y de la ausencia; hay que pensar el ser como
presencia o ausencia a partir de la posibilidad del juego, y no a la inversa.
Pero si bien Lévi-Strauss ha hecho aparecer, mejor que ningún otro, el juego de
la repetición y la repetición del juego, no menos se percibe en él una especie
de ética de la presencia, de nostalgia del origen, de la inocencia arcaica y
natural, de una pureza de la presencia y de la presencia a sí en la palabra;
ética, nostalgia e incluso remordimiento, que a menudo presenta como la
motivación del proyecto etnológico cuando se vuelve hacia sociedades arcaicas,
es decir, a sus ojos, ejemplares. Esos textos son muy conocidos.
En cuanto
que se enfoca hacia la presencia, perdida o imposible, del origen ausente, esta
temática estructuralista de la inmediatez rota es, pues, la cara triste,
negativa, nostálgica, culpable, rousseauniana, del pensamiento del juego, del
que la otra cara sería la afirmación nietzscheana, la afirmación gozosa del
juego del mundo y de la inocencia del devenir, la afirmación de un mundo de
signos sin falta, sin verdad, sin origen, que se ofrece a una interpretación
activa. Esta afirmación determina entonces el no-centro de otra manera que como
pérdida del centro.
Y juega
sin seguridad. Pues hay un juego seguro: el que se limita a la sustitución de
piezas dadas y existentes, presentes. En el azar absoluto, la afirmación se
entrega también a la indeterminación genética, a la aventura seminal de la
huella.
Hay,
pues, dos interpretaciones de la interpretación, de la estructura, del signo y
del juego. Una pretende descifrar, sueña con descifrar una verdad o un origen
que se sustraigan al juego y al orden del signo, y que vive como un exilio la
necesidad de la interpretación. La otra, que no está ya vuelta hacia el origen,
afirma el juego e intenta pasar más allá del hombre y del humanismo, dado que
el nombre del hombre es el nombre de ese ser que, a través de la historia de la
metafísica o de la onto-teología, es decir, del conjunto de su historia, ha
soñado con la presencia plena, el fundamento tranquilizador, el origen y el
final del juego. Esta segunda interpretación de la interpretación, cuyo camino
nos ha señalado Nietzsche, no busca en la etnografía, como pretendía
Lévi-Strauss, de quien cito aquí una vez más la Introducción a la obra de
Mauss, «la inspiración de un nuevo humanismo».
Se podría
advertir en más de un signo, actualmente, que esas dos interpretaciones de la
interpretación —que son absolutamente inconciliables incluso si las vivimos simultáneamente
y las conciliamos en una oscura economía— se reparten el campo de lo que se
llama, de manera tan problemática, las ciencias humanas.
Por mi parte, y aunque esas dos interpretaciones
deben acusar su diferencia y agudizar su irreductibilidad, no creo que
actualmente haya que escoger. En primer lugar porque con todo esto nos situamos
en una región -digamos todavía, provisionalmente, de la historicidad- donde la
categoría de «elección» parece realmente ligera. Y después, porque hay que
intentar pensar en primer lugar el suelo común, y la diferencia de esta
diferencia irreductible. Y porque se produce aquí un tipo de cuestión, digamos
todavía histórica, ante la que apenas podemos actualmente hacer otra cosa que
entrever su concepción, su formación, su gestación, su trabajo. Y digo estas
palabras con la mirada puesta, por cierto, en las operaciones del parto; pero
también en aquellos que, en una sociedad de la que no me excluyo, desvían sus
ojos ante lo todavía innombrable, que se anuncia, y que sólo puede hacerlo,
como resulta necesario cada vez que tiene lugar un nacimiento, bajo la especie
de la no-especie, bajo la forma informe, muda, infante y terrorífica de la
monstruosidad.
Etiquetas:
Semiótica
Derrida: “La estructura, el signo y el juego”. Manifiesto contra el estructuralismo
Derrida: “La
estructura, el signo y el juego”. Manifiesto contra el estructuralismo
 |
| El filósofo y pensador francés Jacques Derrida |
Presentación
y referencia del texto:
Este es
el texto que inauguró la fama de Derrida, al detonar una bomba contra los
paradigmas hegemónicos de la historia de la filosofía. Se trata de una
conferencia pronunciada en el College international de la Universidad Johns
Hopkins (Baltimore) sobre «Los lenguajes críticos y las ciencias del hombre»,
el 21 de octubre de 1966. Traducción de Patricio Peñalver en La escritura y la
diferencia, Anthropos, Barcelona, 1989.
La estructura, el signo y el juego en el discurso
de las ciencias humanas.
Por Jacques
Derrida
“Presenta
más problema interpretar las interpretaciones que interpretar las cosas”.
Montaigne
Quizás se
ha producido en la historia del concepto de estructura algo que se podría
llamar un «acontecimiento» si esta palabra no llevase consigo una carga de
sentido que la exigencia estructural -o estructuralista- tiene precisamente
como función reducir o someter a sospecha. Digamos no obstante un
«acontecimiento» y tomemos esa palabra con precauciones entre comillas. ¿Cuál
sería, pues, ese acontecimiento? Tendría la forma exterior de una ruptura y de
un redoblamiento.
Sería
fácil mostrar que el concepto de estructura e incluso la palabra estructura
tienen la edad de la episteme, es decir, al mismo tiempo de la ciencia y de la
filosofía occidentales, y que hunden sus raíces en el suelo del lenguaje
ordinario, al fondo del cual va la episteme a recogerlas para traerlas hacia sí
en un desplazamiento metafórico. Sin embargo, hasta el acontecimiento al que
quisiera referirme, la estructura, o más bien la estructuralidad de la
estructura, aunque siempre haya estado funcionando, se ha encontrado siempre
neutralizada, reducida: mediante un gesto consistente en darle un centro, en
referirla a un punto de presencia, a un origen fijo. Este centro tenía como
función no sólo la de orientar y equilibrar, organizar la estructura
-efectivamente, no se puede pensar una estructura desorganizada- sino, sobre
todo, la de hacer que el principio de organización de la estructura limitase lo
que podríamos llamar el juego de la estructura. Indudablemente el centro de una
estructura, al orientar y organizar la coherencia del sistema, permite el juego
de los elementos en el interior de la forma total. Y todavía hoy una estructura
privada de todo centro representa lo impensable mismo.
Sin
embargo el centro cierra también el juego que él mismo abre y hace posible. En
cuanto centro, es el punto donde ya no es posible la sustitución de los
contenidos, de los elementos, de los términos. En el centro, la permutación o
la transformación de los elementos (que pueden ser, por otra parte, estructuras
comprendidas en una estructura) está prohibida. Por lo menos ha permanecido
siempre prohibida (y empleo esta expresión a propósito). Así, pues, siempre se
ha pensado que el centro, que por definición es único, constituía dentro de una
estructura justo aquello que, rigiendo la estructura, escapa a la
estructuralidad. Justo por eso, para un pensamiento clásico de la estructura,
del centro puede decirse, paradójicamente, que está dentro de la estructura y
fuera de la estructura. Está en el centro de la totalidad y sin embargo, como
el centro no forma parte de ella, la totalidad tiene su centro en otro lugar.
El centro no es el centro. El concepto de estructura centrada -aunque
representa la coherencia misma, la condición de la episteme como filosofía o
como ciencia- es contradictoriamente coherente. Y como siempre, la coherencia
en la contradicción expresa la fuerza de un deseo. El concepto de estructura
centrada es, efectivamente, el concepto de un juego fundado, constituido a
partir de una inmovilidad fundadora y de una certeza tranquilizadora, que por
su parte se sustrae al juego. A partir de esa certidumbre se puede dominar la
angustia, que surge siempre de una determinada manera de estar implicado en el
juego, de estar cogido en el juego, de existir como estando desde el principio
dentro del juego. A partir, pues, de lo que llamamos centro, y que, como puede
estar igualmente dentro que fuera, recibe indiferentemente los nombres de
origen o de fin, de arkhé o de telos, las repeticiones, las sustituciones, las
transformaciones, las permutaciones quedan siempre cogidas en una historia del
sentido -es decir, una historia sin más- cuyo origen siempre puede despertarse,
o anticipar su fin, en la forma de la presencia. Por esta razón, podría decirse
quizás que el movimiento de toda arqueología, como el de toda escatología, es
cómplice de esa reducción de la estructuralidad de la estructura e intenta
siempre pensar esta última a partir de una presencia plena y fuera de juego.
Si esto
es así, toda la historia del concepto de estructura, antes de la ruptura de la
que hablábamos, debe pensarse como una serie de sustituciones de centro a
centro, un encadenamiento de determinaciones del centro. El centro recibe,
sucesivamente y de una manera regulada, formas o nombres diferentes. La
historia de la metafísica, como la historia de Occidente, sería la historia de
esas metáforas y de esas metonimias. Su forma matriz sería -y se me perdonará
aquí que sea tan poco demostrativo y tan elíptico, pero es para llegar más
rápidamente a mi tema principal- la determinación del ser como presencia en
todos los sentidos de esa palabra. Se podría mostrar que todos los nombres del
fundamento, del principio o del centro han designado siempre lo invariante de
una presencia (eidos, arché, telos, energeia, ousía [esencia, existencia, sustancia,
sujeto], aletheia, trascendentalidad, consciencia, Dios, hombre, etc.).
El
acontecimiento de ruptura, la irrupción a la que aludía yo al principio, se
habría producido, quizás, en que la estructuralidad de la estructura ha tenido
que empezar a ser pensada, es decir, repetida, y por eso decía yo que esta
irrupción era repetición, en todos los sentidos de la palabra. Desde ese
momento ha tenido que pensarse la ley que regía de alguna manera el deseo del
centro en la constitución de la estructura, y el proceso de la significación
que disponía sus desplazamientos y sus sustituciones bajo esta ley de la
presencia central; pero de una presencia central que no ha sido nunca ella
misma, que ya desde siempre ha estado deportada fuera de sí en su sustituto. El
sustituto no sustituye a nada que de alguna manera le haya pre-existido. A
partir de ahí, indudablemente se ha tenido que empezar a pensar que no había
centro, que el centro no podía pensarse en la forma de un ente-presente, que el
centro no tenía lugar natural, que no era un lugar fijo sino una función, una
especie de no-lugar en el que se representaban sustituciones de signos hasta el
infinito. Este es entonces el momento en que el lenguaje invade el campo
problemático universal; este es entonces el momento en que, en ausencia de
centro o de origen, todo se convierte en discurso -a condición de entenderse
acerca de esta palabra-, es decir, un sistema en el que el significado central,
originario o trascendental no está nunca absolutamente presente fuera de un
sistema de diferencias. La ausencia de significado trascendental extiende hasta
el infinito el campo y el juego de la significación.
¿Dónde y
cómo se produce este descentramiento como pensamiento de la estructuralidad de
la estructura? Para designar esta producción, sería algo ingenuo referirse a un
acontecimiento, a una doctrina o al nombre de un autor. Esta producción forma
parte, sin duda, de la totalidad de una época, la nuestra, pero ya desde
siempre empezó a anunciarse y a trabajar. Si se quisiera, sin embargo, a título
indicativo, escoger algunos «nombres propios» y evocar a los autores de los
discursos en los que se ha llegado más cerca de la formulación más radical de
esa producción, sin duda habría que citar la crítica nietzscheana de la metafísica,
de los conceptos de ser y de verdad, que vienen a ser sustituidos por los
conceptos de juego, de interpretación y de signo (de signo sin verdad
presente); la crítica freudiana de la presencia a sí, es decir, de la
consciencia, del sujeto, de la identidad consigo, de la proximidad o de la
propiedad de sí; y, más radicalmente, la destrucción heideggeriana de la
metafísica, de la onto-teología, de la determinación del ser como presencia.
Ahora
bien, todos estos discursos destructores y todos sus análogos están atrapados
en una especie de círculo. Este círculo es completamente peculiar, y describe
la forma de la relación entre la historia de la metafísica y la destrucción de
la historia de la metafísica: no tiene ningún sentido prescindir de los conceptos
de la metafísica para hacer estremecer a la metafísica; no disponemos de ningún
lenguaje -de ninguna sintaxis y de ningún léxico- que sea ajeno a esta
historia; no podemos enunciar ninguna proposición destructiva que no haya
tenido ya que deslizarse en la forma, en la lógica y los postulados implícitos
de aquello mismo que aquélla querría cuestionar. Por tomar un ejemplo entre
tantos otros: es con la ayuda del concepto de signo como se hace estremecer la
metafísica de la presencia. Pero a partir del momento en que lo que se pretende
mostrar así es, como acabo de sugerir, que no había significado trascendental o
privilegiado, y que el campo o el juego de significación no tenía ya, a partir
de ahí, límite alguno, habría que -pero es justo eso lo que no se puede hacer-
rechazar incluso el concepto y la palabra signo. Pues la significación «signo»
se ha comprendido y determinado siempre, en su sentido, como signo-de,
significante que remite a un significado, significante diferente de su
significado. Si se borra la diferencia radical entre significante y
significado, es la palabra misma «significante» la que habría que abandonar
como concepto metafísico. Cuando Lévi Strauss dice en el prefacio a Lo crudo y
lo cocido que ha «pretendido trascender la oposición de lo sensible y lo
inteligible situándose de entrada en el plano de los signos», la necesidad, la
fuerza y la legitimidad de su gesto no pueden hacernos olvidar que el concepto
de signo no puede por sí mismo superar esa oposición de lo sensible y lo inteligible.
Está determinado por esa oposición: de parte a parte y a través de la totalidad
de su historia.
El
concepto de signo sólo ha podido vivir de esa oposición y de su sistema. Pero
no podemos deshacernos del concepto de signo, no podemos renunciar a esta
complicidad metafísica sin renunciar al mismo tiempo al trabajo crítico que
dirigimos contra ella, sin correr el riesgo de borrar la diferencia dentro de
la identidad consigo mismo de un significado que reduce en sí su significante
o, lo que es lo mismo, expulsando a éste simplemente fuera de sí. Pues hay dos
maneras heterogéneas de borrar la diferencia entre el significante y el
significado: una, la clásica, consiste en reducir o en derivar el significante,
es decir, finalmente en someter el signo al pensamiento; otra, la que dirigimos
aquí contra la anterior, consiste en poner en cuestión el sistema en el que
funcionaba la reducción anterior: y en primer lugar, la oposición de lo
sensible y lo inteligible. Pues la paradoja está en que la reducción metafísica
del signo tenía necesidad de la oposición que ella misma reducía. La oposición
forma sistema con la reducción. Y lo que decimos aquí sobre el signo puede
extenderse a todos los conceptos y a todas las frases de la metafísica, en
particular al discurso sobre la «estructura». Pero hay muchas maneras de estar
atrapados en este círculo.
Son todas
más o menos ingenuas, más o menos empíricas, más o menos sistemáticas, están
más o menos cerca de la formulación o incluso la formalización de ese círculo.
Son esas diferencias las que explican la multiplicidad de los discursos
destructores y el desacuerdo entre quienes los sostienen. Es en los conceptos
heredados de la metafísica donde, por ejemplo, han operado Nietzsche, Freud y
Heidegger. Ahora bien, como estos conceptos no son elementos, no son átomos,
como están cogidos en una sintaxis y un sistema, cada préstamo concreto
arrastra hacia él toda la metafísica. Es eso lo que permite, entonces, a esos
destructores destruirse recíprocamente, por ejemplo, a Heidegger, considerar a
Nietzsche, con tanta lucidez y rigor como mala fe y desconocimiento, como el
último metafísico, el último «platónico». Podría uno dedicarse a ese tipo de
ejercicio a propósito del propio Heidegger, de Freud o de algunos otros. Y actualmente
ningún ejercicio está más difundido.
¿Qué pasa
ahora con ese esquema formal, cuando nos volvemos hacia lo que se llama las
«ciencias humanas»? Una entre ellas ocupa quizás aquí un lugar privilegiado. Es
la etnología. Puede considerarse, efectivamente, que la etnología sólo ha
podido nacer como ciencia en el momento en que ha podido efectuarse un
descentramiento: en el momento en que la cultura europea -y por consiguiente la
historia de la metafísica y de sus conceptos- ha sido dislocada, expulsada de
su lugar, teniendo entonces que dejar de considerarse como cultura de
referencia. Ese momento no es en primer lugar un momento del discurso
filosófico o científico, es también un momento político, económico, técnico,
etc. Se puede decir con toda seguridad que no hay nada fortuito en el hecho de
que la crítica del etnocentrismo, condición de la etnología, sea
sistemáticamente e históricamente contemporánea de la destrucción de la
historia de la metafísica. Ambas pertenecen a una sola y misma época.
Ahora
bien, la etnología -como toda ciencia- se produce en el elemento del discurso.
Y aquélla es en primer lugar una ciencia europea, que utiliza, aunque sea a
regañadientes, los conceptos de la tradición. Por consiguiente, lo quiera o no,
y eso no depende de una decisión del etnólogo, éste acoge en su discurso las
premisas del etnocentrismo en el momento mismo en que lo denuncia. Esta
necesidad es irreductible, no es una contingencia histórica; habría que meditar
sobre todas sus implicaciones. Pero si nadie puede escapar a esa necesidad, si
nadie es, pues, responsable de ceder a ella, por poco que sea, eso no quiere
decir que todas las maneras de ceder a ella tengan la misma pertinencia. La
cualidad y la fecundidad de un discurso se miden quizás por el rigor crítico
con el que se piense esa relación con la historia de la metafísica y con los
conceptos heredados. De lo que ahí se trata es de una relación crítica con el
lenguaje de las ciencias humanas y de una responsabilidad crítica del discurso.
Se trata
de plantear expresamente y sistemáticamente el problema del estatuto de un
discurso que toma de una herencia los recursos necesarios para la
desconstrucción de esa herencia misma. Problemas de economía y de estrategia.
Si ahora
consideramos a título de ejemplo los textos de Claude Lévi-Strauss, no es sólo
por el privilegio que actualmente se le atribuye a la etnología entre las
ciencias humanas, ni siquiera porque se trate de un pensamiento que pesa
fuertemente en la coyuntura teórica contemporánea. Es sobre todo porque en el
trabajo de Lévi-Strauss se ha declarado una cierta elección, y se ha elaborado
una cierta doctrina de manera, precisamente, más o menos explícita, en cuanto a
esa crítica del lenguaje y en cuanto a ese lenguaje crítico en las ciencias
humanas.
Para
seguir ese movimiento en el texto de Lévi-Strauss, escogemos, como un hilo
conductor entre otros, la oposición naturaleza-cultura. Pese a todas sus
renovaciones y sus disfraces, esa oposición es congénita de la filosofía. Es
incluso más antigua que Platón. Tiene por lo menos la edad de la sofística. A
partir de la oposición physis/nomos, physis/téchne, aquélla ha sido traída
hasta nosotros a través de toda una cadena histórica que opone la «naturaleza»
a la ley, a la institución, al arte, a la técnica, pero también a la libertad,
a lo arbitrario, a la historia, a la sociedad, al espíritu, etc. Ahora bien,
desde el inicio de su investigación y desde su primer libro (Las estructuras
elementales del parentesco) Lévi-Strauss ha experimentado al mismo tiempo la
necesidad de utilizar esa oposición y la imposibilidad de prestarle crédito. En
Las estructuras… parte de este axioma o de esta definición: pertenece a la
naturaleza lo que es universal y espontáneo, y que no depende de ninguna
cultura particular ni de ninguna norma determinada.
Pertenece
en cambio a la cultura lo que depende de un sistema de normas que regulan la
sociedad y que pueden, en consecuencia, variar de una estructura social a otra.
Estas dos definiciones son de tipo tradicional. Ahora bien, desde las primeras
páginas de Las estructuras, Lévi-Strauss, que ha empezado prestando crédito a
esos conceptos, se encuentra con lo que llama un escándalo, es decir, algo que
no tolera ya la oposición naturaleza-cultura tal como ha sido recibida, y que
parece requerir a la vez los predicados de la naturaleza y los de la cultura.
Este escándalo es la prohibición del incesto. La prohibición del incesto es
universal; en ese sentido se la podría llamar natural; -pero es también una
prohibición, un sistema de normas y de proscripciones- y en ese sentido se la
podría llamar cultural. «Supongamos, pues, que todo lo que es universal en el
hombre depende del orden de la naturaleza y se caracteriza por la
espontaneidad, que todo lo que está sometido a una norma pertenece a la cultura
y presenta los atributos de lo relativo y lo particular. Nos vemos entonces
confrontados con un hecho o más bien con un conjunto de hechos que, a la luz de
las definiciones anteriores, no distan mucho de aparecer como un escándalo:
pues la prohibición del incesto presenta, sin el menor equívoco, e
indisolublemente reunidos, los dos caracteres en los que hemos reconocido los
atributos contradictorios de dos órdenes excluyentes: aquella prohibición
constituye una regla, pero una regla que, caso único entre todas las reglas
sociales, posee al mismo tiempo un carácter de universalidad» (p. 9).
Evidentemente
sólo hay escándalo en el interior de un sistema de conceptos que preste crédito
a la diferencia entre naturaleza y cultura. Al iniciar su obra con el factum de
la prohibición del incesto, Lévi-Strauss se instala, pues, en el punto en que
esa diferencia, que se ha dado siempre por obvia, se encuentra borrada o puesta
en cuestión. Pues desde el momento en que la prohibición del incesto no se deja
ya pensar dentro de la oposición naturaleza/cultura, ya no se puede decir que
sea un hecho escandaloso, un núcleo de opacidad en el interior de una red de
significaciones transparentes; no es un escándalo con que uno se encuentre, o en
el que se caiga dentro del campo de los conceptos tradicionales; es lo que
escapa a esos conceptos y ciertamente los precede y probablemente como su
condición de posibilidad. Se podría decir quizás que toda la conceptualidad
filosófica que forma sistema con la oposición naturaleza/cultura se ha hecho
para dejar en lo impensado lo que la hace posible, a saber, el origen de la
prohibición del incesto.
Evoco
demasiado rápidamente este ejemplo, que es sólo un ejemplo entre tantos otros,
pero que permite ya poner de manifiesto que el lenguaje lleva en sí mismo la
necesidad de su propia crítica. Ahora bien, esta crítica puede llevarse a cabo
de acuerdo con dos vías y dos «estilos». En el momento en que se hacen sentir
los límites de la oposición naturaleza/cultura, se puede querer someter a
cuestión sistemática y rigurosamente la historia de estos conceptos. Es un
primer gesto. Un cuestionamiento de ese tipo, sistemático e histórico, no sería
ni un gesto filológico ni un gesto filosófico en el sentido clásico de estas
palabras.
Inquietarse
por los conceptos fundadores de toda la historia de 1a filosofía,
des-constituirlos, no es hacer profesión de filólogo o de historiador clásico
de la filosofía. Es, sin duda, y a pesar de las apariencias, la manera más
audaz de esbozar un paso fuera de la filosofía. La salida «fuera de la
filosofía» es mucho más difícil de pensar de lo que generalmente imaginan
aquellos que creen haberla llevado a cabo desde hace tiempo con una elegante
desenvoltura, y que en general están hundidos en la metafísica por todo el
cuerpo del discurso que pretenden haber desprendido de ella.
La otra
elección -y creo que es la que corresponde más al estilo de Lévi-Strauss-
consistiría, para evitar lo que pudiera tener de esterilizante el primer gesto,
dentro del orden del descubrimiento empírico, en conservar, denunciando aquí y
allá sus límites, todos esos viejos conceptos: como instrumentos que pueden
servir todavía. No se les presta ya ningún valor de verdad, ni ninguna
significación rigurosa, se estaría dispuesto a abandonarlos ocasionalmente si
parecen más cómodos otros instrumentos. Mientras tanto, se explota su eficacia
relativa y se los utiliza para destruir la antigua máquina a la que aquellos
pertenecen y de la que ellos mismos son piezas. Es así como se critica el
lenguaje de las ciencias humanas. Lévi-Strauss piensa así poder separar el
método de la verdad, los instrumentos del método y las significaciones
objetivas enfocadas por medio de éste. Casi se podría decir que esa es la
primera afirmación de Lévi-Strauss; en todo caso, son las primeras palabras de
Las estructuras …: «Se empieza a comprender que la distinción entre estado de
naturaleza y estado de sociedad (hoy preferiríamos decir: estado de naturaleza
y estado de cultura), a falta de una significación histórica aceptable,
presenta un valor que justifica plenamente su utilización por parte de la
sociología moderna, como un instrumento de método».
Lévi
Strauss se mantendrá siempre fiel a esa doble intención: conservar como instrumento
aquello cuyo valor de verdad critica.
Por una
parte, efectivamente, seguirá discutiendo el valor de la oposición
naturaleza/cultura. Más de trece años después de Las estructuras…, El
pensamiento salvaje se hace eco fielmente del texto que acabo de leer: «La
oposición entre naturaleza y cultura, en la que hemos insistido en otro tiempo,
nos parece hoy que ofrece sobre todo un valor metodológico». Y este valor
metodológico no está afectado por el no-valor ontológico, cabría decir si no se
desconfiase aquí de esa noción: «No bastaría con haber reabsorbido unas
humanidades particulares en una humanidad general; esta primera empresa es el
punto de partida de otras… que incumben a las ciencias exactas y naturales:
reintegrar la cultura en la naturaleza, y finalmente, la vida en el conjunto de
sus condiciones físico-químicas» (p. 327).
Por otra
parte, siempre en El pensamiento salvaje, presenta Lévi-Strauss bajo el nombre
de «bricolage» lo que se podría llamar el discurso de este método. El
«bricoleur» es aquel que utiliza «los medios de a bordo», es decir, los
instrumentos que encuentra a su disposición alrededor suyo, que están ya ahí,
que no habían sido concebidos especialmente con vistas a la operación para la
que se hace que sirvan, y a la que se los intenta adaptar por medio de tanteos,
no dudando en cambiarlos cada vez que parezca necesario hacerlo, o en ensayar
con varios a la vez, incluso si su origen y su forma son heterogéneos, etc.
Hay, pues, una crítica del lenguaje en la forma del «bricolage» e incluso se ha
podido decir que el «bricolage» era el lenguaje crítico mismo, singularmente el
de la crítica literaria: pienso aquí en el texto de G. Genette, Estructuralismo
y crítica literaria, publicado en homenaje a Lévi-Strauss en L’Arc, y donde se
dice que el análisis del «bricolage» podía «ser aplicado casi palabra por
palabra» a la crítica, y más especialmente a «la crítica literaria» (Recogido
en Figures, ed. du Seuil, p. 145).
Si se
llama «bricolage» a la necesidad de tomar prestados los propios conceptos del
texto de una herencia más o menos coherente o arruinada, se debe decir que todo
discurso es «bricoleur». E1 ingeniero, que Lévi Strauss opone al «bricoleur»,
tendría, por su parte, que construir la totalidad de su lenguaje, sintaxis y
léxico. En ese sentido el ingeniero es un mito: un sujeto que sería el origen
absoluto de su propio discurso y que lo construiría «en todas sus piezas» sería
el creador del verbo, el verbo mismo. La idea de un ingeniero que hubiese roto
con todo «bricolage» es, pues, una idea teológica; y como Lévi Strauss nos dice
en otro lugar que el «bricolage» es mitopoético, todo permite apostar que el
ingeniero es un mito producido por el «bricoleur». Desde el momento en que se
deja de creer en un ingeniero de ese tipo y en un discurso que rompa con la
recepción histórica, desde el momento en que se admite que todo discurso finito
está sujeto a un cierto «bricolage», entonces, es la idea misma de «bricolage»
la que se ve amenazada, se descompone la diferencia dentro de la que aquélla
adquiría sentido. Lo cual hace que se ponga de manifiesto el segundo hilo que
tendría que guiarnos dentro de lo que aquí se está tramando.
La
actividad del «bricolage», Lévi-Strauss la describe no sólo como actividad
intelectual sino como actividad mitopoética. Se puede leer en El pensamiento
salvaje (p. 26): «Del mismo modo que el “bricolage” en el orden técnico, la
reflexión mítica puede alcanzar, en el orden intelectual, resultados brillantes
e imprevistos. Recíprocamente, se ha advertido con frecuencia el carácter
mitopoético del “bricolage”».
Ahora
bien, el notable esfuerzo de Lévi-Strauss no está sólo en proponer,
especialmente en sus investigaciones más actuales, una ciencia estructural de
los mitos y de la actividad mitológica. Su esfuerzo se manifiesta también, y yo
diría casi que en primer lugar, en el estatuto que le atribuye entonces a su
propio discurso sobre los mitos, a lo que llama él sus «mitológicas». Es el
momento en que el mito reflexiona sobre sí y se critica a sí mismo. Y ese
momento, ese período crítico interesa evidentemente a todos los lenguajes que
se distribuyen el campo de las ciencias humanas. ¿Qué dice Lévi-Strauss de sus
«mitológicas»? Aquí es donde vuelve a encontrarse la virtud mitopoética del
«bricolage». En efecto, lo que se muestra más seductor en esta búsqueda crítica
de un nuevo estatuto del discurso es el abandono declarado de toda referencia a
un centro, a un sujeto, a una referencia privilegiada, a un origen o a una
arquía absoluta. Se podría seguir el tema de ese descentramiento a través de
toda la Obertura de su último libro sobre Lo crudo y lo cocido. Me limito a
señalar ahí algunos puntos.
1. En
primer lugar, Lévi-Strauss reconoce que el mito bororo que utiliza aquí como
«mito de referencia» no merece ese nombre ni ese tratamiento, que esa es una
apelación engañosa y una práctica abusiva. Ese mito no merece, al igual que
ningún otro, su privilegio referencial: «De hecho, el mito bororo, que de ahora
en adelante será designado con el nombre de “mito de referencia”, no es, como
vamos a intentar mostrar, nada más que una transformación, impulsada con más o
menos fuerza, de otros mitos que provienen o de la misma sociedad o de
sociedades próximas o alejadas. En consecuencia, hubiera sido legítimo escoger
como punto de partida cualquier otro representante del grupo. El interés del
mito de referencia no depende, desde este punto de vista, de su carácter
típico, sino más bien de su posición irregular en el seno de un grupo» (página
10).
2. No hay
unidad o fuente absoluta del mito. El foco o la fuente son siempre sombras o
virtualidades inaprehensibles, inactualizables y, en primer término,
inexistentes. Todo empieza con la estructura, la configuración o la relación.
El discurso sobre esa estructura a-céntrica que es el mito no puede tener a su
vez él mismo ni sujeto ni centro absolutos. Para no dejar escapar la forma y el
movimiento del mito, tiene que evitar esa violencia que consistiría en centrar
un lenguaje que describe una estructura a-céntrica. Así pues, hay que renunciar
aquí al discurso científico o filosófico, a la episteme, que tiene como
exigencia absoluta, que es la exigencia absoluta de remontarse a la fuente, al
centro, al fundamento, al principio, etc. En contraposición al discurso
epistémico, el discurso estructural sobre los mitos, el discurso mito-lógico
debe ser él mismo mitomorfo. Debe tener la forma de aquello de lo que habla. Es
eso lo que dice Lévi-Strauss en Lo crudo y lo cocido, del que quisiera ahora
leer una extensa y hermosa página:
«Efectivamente,
el estudio de los mitos plantea un problema metodológico por la circunstancia
de no poder conformarse al principio cartesiano de dividir la dificultad en
tantas partes cuantas se requiera para resolverla. No existe, en el análisis
mítico, un verdadero término, no existe unidad secreta alguna que se pueda
aprehender al cabo del trabajo de descomposición. Los temas se desdoblan hasta
el infinito. Cuando cree uno que los ha desenredado unos de otros y que los
mantiene separados, es sólo para constatar que vuelven a soldarse, en respuesta
a solicitaciones de afinidades imprevistas. Por consiguiente, la unidad del
mito es sólo tendencial y proyectiva, no refleja nunca un estado o un momento
del mito. Fenómeno imaginario implicado por el esfuerzo de interpretación, su
papel es el de dar una forma sintética al mito, e impedir que se disuelva en la
confusión de los contrarios. Se podría decir, pues, que la ciencia de los mitos
es una anaclástica, tomando este antiguo término en el sentido amplio
autorizado por la etimología, y que admite en su definición el estudio de los
rayos reflejados junto con el de los rayos rotos.
Pero, a
diferencia de la reflexión filosófica, que pretende remontarse hasta su fuente,
las reflexiones de las que se trata aquí conciernen a rayos privados de
cualquier foco que no sea virtual… Al querer imitar el movimiento espontáneo
del pensamiento mítico, nuestra empresa, también ella demasiado breve y
demasiado larga, ha debido plegarse a sus exigencias y respetar su ritmo. Así,
este libro sobre los mitos es, a su manera, un mito.» Afirmación que se repite
un poco más adelante (p. 20): «Como los mitos mismos, por su parte descansan en
códigos de segundo orden (dado que los códigos de primer orden son aquellos en
los que consiste el lenguaje), este libro ofrecería entonces el esbozo de un
código de tercer orden, destinado a asegurar la traducibilidad recíproca de
varios mitos. Por ese motivo no sería equivocado considerarlo un mito: de
alguna manera, el mito de la mitología». Es por medio de esa ausencia de todo
centro real y fijo del discurso mítico o mitológico como se justificaría el
modelo musical que ha escogido Lévi-Strauss para la composición de su libro. La
ausencia de centro es aquí la ausencia de sujeto y la ausencia de autor: «El
mito y la obra musical aparecen así como directores de orquesta cuyos oyentes
son los silenciosos ejecutantes. Si se pregunta dónde se encuentra el foco real
de la obra, habrá que responder que su determinación es imposible. La música y
la mitología confrontan al hombre con objetos virtuales, de los que tan sólo su
sombra es actual… los mitos no tienen autores… » (p. 25). Es, pues, aquí donde
el «bricolage» etnográfico asume deliberadamente su función mitopoética.
Pero al
mismo tiempo, aquél hace aparecer como mitológico, es decir, como una ilusión histórica,
la exigencia filosófica o epistemológica del centro. Sin embargo, aunque se
admita la necesidad del gesto de Lévi-Strauss, sus riesgos no pueden ignorarse.
Si la mito-lógica es mito-mórfica, ¿vienen a resultar lo mismo todos los
discursos sobre los mitos? ¿Habrá que abandonar toda exigencia epistemológica
que permita distinguir entre diversas calidades de discursos acerca del mito?
Cuestión clásica, pero inevitable. A eso no se puede responder -y creo que
Lévi-Strauss no responde a eso- hasta que no se haya planteado expresamente el
problema de las relaciones entre el filosofema o el teorema por una parte, y el
mitema o el mito-poema por otra. Lo cual no es un asunto menor. Si no se
plantea expresamente ese problema, nos condenamos a transformar la pretendida
transgresión de la filosofía en una falta desapercibida en el interior del
campo filosófico. El empirismo sería el género del que estas faltas
continuarían siendo las especies. Los conceptos trans-filosóficos se
transformarían en ingenuidades filosóficas. Podría mostrarse este riesgo en
muchos ejemplos, en los conceptos de signo, de historia, de verdad, etc. Lo que
quiero subrayar es sólo que el paso más allá de la filosofía no consiste en
pasar la página de la filosofía (lo cual equivale en casi todos los casos a
filosofar mal), sino en continuar leyendo de una cierta manera a los filósofos.
El riesgo del que hablo lo asume siempre Lévi-Strauss, y es ese el precio mismo
de su esfuerzo. He dicho que el empirismo era la forma matricial de todas las
faltas que amenazan a un discurso que sigue pretendiéndose científico,
particularmente en Lévi-Strauss. Ahora bien, si se quisiese plantear a fondo el
problema del empirismo y del «bricolage», se abocaría sin duda muy rápidamente
a proposiciones absolutamente contradictorias en cuanto al estatuto del
discurso en la etnología estructural.
Por una
parte, el estructuralismo se ofrece, justificadamente, como la crítica misma
del empirismo. Pero al mismo tiempo no hay libro o estudio de Lévi-Strauss que
no se proponga como un ensayo empírico que otras informaciones podrán en
cualquier caso llegar a completar o a refutar. Los esquemas estructurales se
proponen siempre como hipótesis que proceden de una cantidad finita de
información y a las que se somete a la prueba de la experiencia. Numerosos
textos podrían demostrar este doble postulado. Volvámonos de nuevo hacia la
Obertura en Lo crudo y lo cocido, donde aparece realmente que si ese postulado
es doble es porque se trata aquí de un lenguaje sobre el lenguaje. «Las
críticas que nos reprochasen no haber procedido a un inventario exhaustivo de
los mitos sudamericanos antes de analizarlos, cometerían un grave contrasentido
acerca de la naturaleza y el papel de estos documentos. El conjunto de los
mitos de una población pertenece al orden del discurso.
A menos
que la población se extinga físicamente o moralmente, este conjunto no es nunca
un conjunto cerrado. Valdría lo mismo, pues, reprocharle a un lingüista que
escriba la gramática de una lengua sin haber registrado la totalidad de los
actos de habla que se han pronunciado desde que existe esa lengua, y sin
conocer los intercambios verbales que tendrán lugar durante el tiempo en que
aquélla exista. La experiencia prueba que un número irrisorio de frases… le permite
al lingüista elaborar una gramática de la lengua que estudia. E incluso una
gramática parcial, o un esbozo de gramática, representan adquisiciones
preciosas si se trata de lenguas desconocidas. La sintaxis, para manifestarse,
no espera a que haya podido inventariarse una serie teóricamente ilimitada de
acontecimientos, puesto que aquélla consiste en el cuerpo de reglas que
presiden el engendramiento de esos acontecimientos. Ahora bien, es realmente de
una sintaxis de la mitología sudamericana de lo que hemos pretendido hacer el
esbozo. Si nuevos textos llegan a enriquecer el discurso mítico, esa será la
ocasión para controlar o modificar la manera como se han formulado ciertas
leyes gramaticales, para renunciar a algunas de ellas, y para descubrir otras nuevas.
Pero en ningún caso se nos podrá oponer la exigencia de un discurso mítico
total. Pues se acaba de ver que esa exigencia no tiene sentido» (pp. 15 y 16).
A la totalización se la define, pues, tan pronto como inútil, tan pronto como
imposible.
Eso
depende, sin duda, de que hay dos maneras de pensar el límite de la
totalización. Y, una vez más, yo diría que esas dos determinaciones coexisten
de manera no-expresa en el discurso de Lévi Strauss. La totalización puede
juzgarse imposible en el sentido clásico: se evoca entonces el esfuerzo
empírico de un sujeto o de un discurso finito que se sofoca en vano en pos de
una riqueza infinita que no podrá dominar jamás. Hay demasiadas cosas, y más de
lo que puede decirse. Pero se puede determinar de otra manera la
no-totalización: no ya bajo el concepto de finitud como asignación a la
empiricidad sino bajo el concepto de juego. Si la totalización ya no tiene
entonces sentido, no es porque la infinitud de un campo no pueda cubrirse por
medio de una mirada o de un discurso finitos, sino porque la naturaleza del
campo —a saber, el lenguaje, y un lenguaje finito— excluye la totalización:
este campo es, en efecto, el de un juego, es decir, de sustituciones infinitas
en la clausura de un conjunto finito. Ese campo tan sólo permite tales
sustituciones infinitas porque es finito, es decir, porque en lugar de ser un
campo inagotable, como en la hipótesis clásica, en lugar de ser demasiado
grande, le falta algo, a saber, un centro que detenga y funde el juego de las
sustituciones.
Se podría
decir, sirviéndose rigurosamente de esa palabra cuya significación escandalosa
se borra siempre en francés, que ese movimiento del juego, permitido por la
falta, por la ausencia de centro o de origen, es el movimiento de la suplementariedad.
No se puede determinar el centro y agotar la totalización puesto que el signo
que reemplaza al centro, que lo suple, que ocupa su lugar en su ausencia, ese
signo se añade, viene por añadidura, como suplemento. El movimiento de la
significación añade algo, es lo que hace que haya siempre «más», pero esa
adición es flotante porque viene a ejercer una función vicaria, a suplir una
falta por el lado del significado. Aunque Lévi-Strauss no se sirve de la
palabra suplementario subrayando como yo hago aquí las dos direcciones de
sentido que en ella se conjuntan de forma extraña, no es casual que se sirva
por dos veces de esa palabra en su Introducción a la obra de Mauss, en el
momento en que habla de la «sobreabundancia de significante con respecto a los
significados sobre los que aquélla puede establecerse»: «En su esfuerzo por
comprender el mundo, el hombre dispone, pues, siempre, de un exceso de
significación (que reparte entre las cosas según leyes del pensamiento
simbólico que corresponde estudiar a los etnólogos y a los lingüistas). Esta
distribución de una ración suplementaria —si cabe expresarse así— es
absolutamente necesaria para que, en conjunto, el significante disponible y el
significado señalado se mantengan entre ellos en la relación de complementariedad
que es la condición misma del pensamiento simbólico». (Sin duda podría
mostrarse que esta ración suplementaria de significación es el origen de la
ratio misma.)
La
palabra reaparece un poco más adelante, después de que Lévi-Strauss haya hablado
de «ese significante flotante que es la servidumbre de todo pensamiento
finito»: «En otros términos, e inspirándonos en el precepto de Mauss de que
todos los fenómenos sociales pueden asimilarse al lenguaje, vemos en el mana,
el wakan , el oranda, y otras nociones del mismo tipo, la expresión consciente
de una función semántica, cuyo papel es permitir el ejercicio del pensamiento
simbólico a pesar de la contradicción propia de éste. Así se explican las
antinomias aparentemente insolubles, ligadas a esa noción… Fuerza y acción,
cualidad y estado, sustantivo y adjetivo y verbo a la vez; abstracta y
concreta, omnipresente y localizada. Y efectivamente, el mana es todo eso a la
vez; pero precisamente, ¿no será, justo porque no es nada de todo eso, una simple
forma o, más exactamente, símbolo en estado puro, capaz, en consecuencia, de
cargarse de cualquier contenido simbólico? En ese sistema de símbolos que
constituye toda cosmología, aquél sería simplemente un valor simbólico cero, es
decir, un signo que marca la necesidad de un contenido simbólico suplementario
[el subrayado es nuestro] sobre aquel que soporta ya el significado, pero que
puede ser un valor cualquiera con la condición de que siga formando parte de la
reserva disponible y que no sea, como dicen los fonólogos, un término de
grupo». (Nota: «Los lingüistas han llegado ya a formular hipótesis de ese tipo.
Así: “Un fonema cero se opone a todos los demás fonemas del francés en que no
comporta ningún carácter diferencial y ningún valor fonético constante. Pero en
cambio el fonema cero tiene como función propia oponerse a la ausencia de
fonema” (Jakobson y Lotz). Casi podría decirse de modo semejante, y
esquematizando la concepción que se ha propuesto aquí, que la función de las
nociones de tipo mana es oponerse a la ausencia de significación sin comportar
por sí misma ninguna significación particular».)
La
sobreabundancia del significante, su carácter suplementario, depende, pues, de
una finitud, es decir, de una falta que debe ser suplida.
Se comprende
entonces por qué el concepto de juego es importante en Lévi-Strauss. Las
referencias a todo tipo de juego, especialmente en la ruleta, son muy
frecuentes, en particular en sus Conversaciones, Raza e historia, El
pensamiento salvaje . Pero esa referencia al juego se encuentra siempre
condicionada por una tensión.
Tensión
con la historia, en primer lugar. Problema clásico, y en torno al cual se han
ejercitado las objeciones. Indicaré sólo lo que me parece que es la formalidad
del problema: al reducir la historia, Lévi-Strauss ha hecho justicia con un
concepto que ha sido siempre cómplice de una metafísica teleológica y
escatológica, es decir, paradójicamente, de esa filosofía de la presencia a la
que se ha creído poder oponer la historia. La temática de la historicidad,
aunque parece que se ha introducido bastante tarde en la filosofía, ha sido
requerida en ésta siempre por medio de la determinación del ser como presencia.
Con o sin
etimología, y a pesar del antagonismo clásico que opone esas significaciones en
todo el pensamiento clásico, se podría mostrar que el concepto de episteme ha
reclamado siempre el de historia, en la medida en que la historia es siempre la
unidad de un devenir, como tradición de la verdad o desarrollo de la ciencia
orientado hacia la apropiación de la verdad en la presencia y en la presencia a
sí, hacia el saber en la consciencia de sí. La historia se ha pensado siempre
como el movimiento de una reasunción de la historia, como derivación entre dos
presencias. Pero si bien es legítimo sospechar de ese concepto de historia, al
reducirlo sin plantear expresamente el problema que estoy señalando aquí, se
corre el riesgo de recaer en un ahistoricismo de forma clásica, es decir, en un
momento determinado de la historia de la metafísica. Tal me parece que es la
formalidad algebraica del problema.
Más
concretamente, en el trabajo de Lévi-Strauss, hay que reconocer que el respeto
de la estructuralidad, de la originalidad interna de la estructura, obliga a
neutralizar el tiempo y la historia. Por ejemplo, la aparición de una nueva
estructura, de un sistema original, se produce siempre -y es esa la condición
misma de su especificidad estructural- por medio de una ruptura con su pasado,
su origen y su causa. Así, no se puede describir la propiedad de la
organización estructural a no ser dejando de tener en cuenta, en el momento
mismo de esa descripción, sus condiciones pasadas: omitiendo plantear el
problema del paso de una estructura a otra, poniendo entre paréntesis la
historia. En ese momento «estructuralista», los conceptos de azar y de
discontinuidad son indispensables. Y de hecho Lévi-Strauss apela frecuentemente
a ellos, como por ejemplo para esa estructura de las estructuras que es el
lenguaje, del que se dice en la Introducción a la obra de Mauss que «sólo ha
podido nacer todo de una vez»:
«Cualesquiera
que hayan sido el momento y las circunstancias de su aparición en la escala de
la vida animal, el lenguaje sólo ha podido nacer todo de una vez. Las cosas no
han podido ponerse a significar progresivamente. A continuación de una
transformación cuyo estudio no depende de las ciencias sociales, sino de la
biología y de la psicología, se ha efectuado un paso desde un estado en que
nada tenía un sentido a otro en que todo lo poseía». Lo cual no le impide a
Lévi-Strauss reconocer la lentitud, la maduración, la labor continua de las
transformaciones fácticas, la historia (por ejemplo en Raza e historia). Pero,
de acuerdo con un gesto que fue también el de Rousseau o de Husserl, debe
«apartar todos los hechos» en el momento en que pretende volver a aprehender la
especificidad esencial de una estructura. Al igual que Rousseau, tiene que
pensar siempre el origen de una estructura nueva sobre la base del modelo de la
catástrofe -trastorno de la naturaleza en la naturaleza, interrupción natural
del encadenamiento natural, separación de la naturaleza.
Tensión
del juego con la historia, tensión también del juego con la presencia. El juego
es el rompimiento de la presencia. La presencia de un elemento es siempre una
referencia significante y sustitutiva inscrita en un sistema de diferencias y
el movimiento de una cadena. El juego es siempre juego de ausencia y de
presencia, pero si se lo quiere pensar radicalmente, hay que pensarlo antes de
la alternativa de la presencia y de la ausencia; hay que pensar el ser como
presencia o ausencia a partir de la posibilidad del juego, y no a la inversa.
Pero si bien Lévi-Strauss ha hecho aparecer, mejor que ningún otro, el juego de
la repetición y la repetición del juego, no menos se percibe en él una especie
de ética de la presencia, de nostalgia del origen, de la inocencia arcaica y
natural, de una pureza de la presencia y de la presencia a sí en la palabra;
ética, nostalgia e incluso remordimiento, que a menudo presenta como la
motivación del proyecto etnológico cuando se vuelve hacia sociedades arcaicas,
es decir, a sus ojos, ejemplares. Esos textos son muy conocidos.
En cuanto
que se enfoca hacia la presencia, perdida o imposible, del origen ausente, esta
temática estructuralista de la inmediatez rota es, pues, la cara triste,
negativa, nostálgica, culpable, rousseauniana, del pensamiento del juego, del
que la otra cara sería la afirmación nietzscheana, la afirmación gozosa del
juego del mundo y de la inocencia del devenir, la afirmación de un mundo de
signos sin falta, sin verdad, sin origen, que se ofrece a una interpretación
activa. Esta afirmación determina entonces el no-centro de otra manera que como
pérdida del centro.
Y juega
sin seguridad. Pues hay un juego seguro: el que se limita a la sustitución de
piezas dadas y existentes, presentes. En el azar absoluto, la afirmación se
entrega también a la indeterminación genética, a la aventura seminal de la
huella.
Hay,
pues, dos interpretaciones de la interpretación, de la estructura, del signo y
del juego. Una pretende descifrar, sueña con descifrar una verdad o un origen
que se sustraigan al juego y al orden del signo, y que vive como un exilio la
necesidad de la interpretación. La otra, que no está ya vuelta hacia el origen,
afirma el juego e intenta pasar más allá del hombre y del humanismo, dado que
el nombre del hombre es el nombre de ese ser que, a través de la historia de la
metafísica o de la onto-teología, es decir, del conjunto de su historia, ha
soñado con la presencia plena, el fundamento tranquilizador, el origen y el
final del juego. Esta segunda interpretación de la interpretación, cuyo camino
nos ha señalado Nietzsche, no busca en la etnografía, como pretendía
Lévi-Strauss, de quien cito aquí una vez más la Introducción a la obra de
Mauss, «la inspiración de un nuevo humanismo».
Se podría
advertir en más de un signo, actualmente, que esas dos interpretaciones de la
interpretación —que son absolutamente inconciliables incluso si las vivimos simultáneamente
y las conciliamos en una oscura economía— se reparten el campo de lo que se
llama, de manera tan problemática, las ciencias humanas.
Por mi parte, y aunque esas dos interpretaciones
deben acusar su diferencia y agudizar su irreductibilidad, no creo que
actualmente haya que escoger. En primer lugar porque con todo esto nos situamos
en una región -digamos todavía, provisionalmente, de la historicidad- donde la
categoría de «elección» parece realmente ligera. Y después, porque hay que
intentar pensar en primer lugar el suelo común, y la diferencia de esta
diferencia irreductible. Y porque se produce aquí un tipo de cuestión, digamos
todavía histórica, ante la que apenas podemos actualmente hacer otra cosa que
entrever su concepción, su formación, su gestación, su trabajo. Y digo estas
palabras con la mirada puesta, por cierto, en las operaciones del parto; pero
también en aquellos que, en una sociedad de la que no me excluyo, desvían sus
ojos ante lo todavía innombrable, que se anuncia, y que sólo puede hacerlo,
como resulta necesario cada vez que tiene lugar un nacimiento, bajo la especie
de la no-especie, bajo la forma informe, muda, infante y terrorífica de la
monstruosidad.
Etiquetas:
Semiótica
Suscribirse a:
Entradas (Atom)